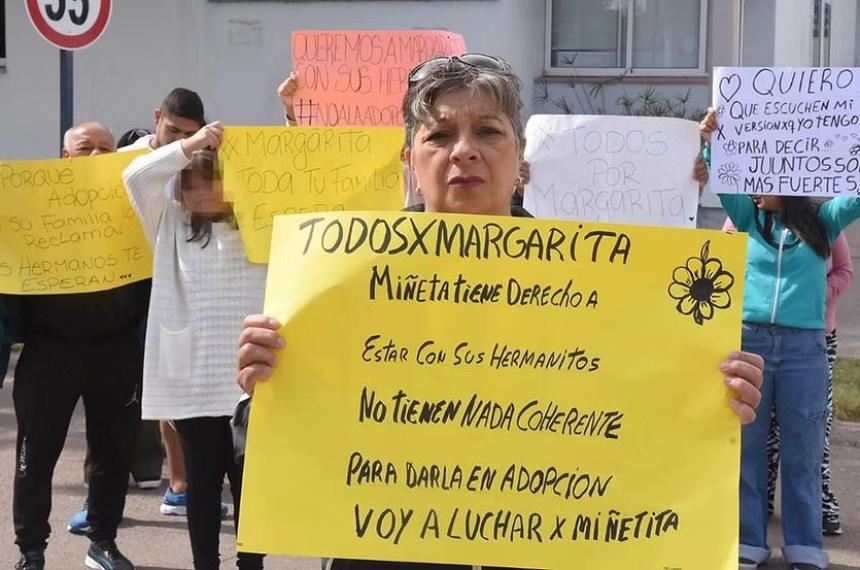Presupuesto, leyes, vetos y desarrollo argentino: a dónde vamos...


Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Financiamiento, gasto, inversión... No todo es plata
El debate en torno al Presupuesto 2026 expone con crudeza las tensiones que atraviesa la economía y la política argentina. Por un lado, se busca consolidar un relato de disciplina fiscal y blindaje frente a desequilibrios financieros, a través de una regla que obliga a mantener superávit y ajusta partidas sensibles como educación y salud cuando la recaudación cae. Por otro, los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto resultan difícilmente sostenibles: crecimiento proyectado de 5% anual en 2025 y 2026, inflación de un dígito y exportaciones récord que contrastan con las estimaciones privadas y con la dinámica reciente de la actividad económica (CEPA, 2025). Esta distancia entre el optimismo oficial y la realidad observable plantea interrogantes sobre la viabilidad del programa y los riesgos de corto plazo que afronta el país.
Más allá de las proyecciones macro, el presupuesto incorpora cambios normativos y recortes con efectos estructurales de gran envergadura. La eliminación de la garantía del 6% del PIB para educación, de la inversión progresiva en ciencia y tecnología y del Fondo para Escuelas Técnicas supone una alteración significativa del marco legal e institucional construido en las últimas dos décadas. La orientación general se traduce en un retraimiento del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo, al tiempo que se profundiza la dependencia del financiamiento externo en un contexto de déficit comercial proyectado para los próximos años (CEPA, 2025). En este sentido, la política fiscal aparece menos como una herramienta para promover transformaciones productivas que como un ancla destinada a asegurar compromisos de pago y sostener un programa de ajuste.
En el plano científico y tecnológico, la situación es aún más preocupante. Diversos análisis coinciden en que Argentina atraviesa una etapa de desinversión inédita: la inversión en I+D cayó al 0,208% del PIB en 2024, muy por debajo de la meta legal del 1% y en retroceso frente al promedio de países de ingreso medio (?1,3%) y alto (?2,6%) (Argendata, 2025; Debat, 2025). Este deterioro se combina con la disolución del Ministerio de Ciencia, la parálisis de programas estratégicos en INTA, CONICET y CONAE, y el despido (explícito o implícito) de más de 1.500 investigadores. El resultado es un retroceso en capacidades críticas para sostener la competitividad agroindustrial, la innovación sanitaria y la soberanía tecnológica. La pérdida de capital humano, sumada a la interrupción de proyectos de largo plazo, amenaza con generar un punto de no retorno en áreas donde el país había alcanzado reconocimiento regional e internacional.
La educación superior enfrenta una dinámica parecida Los recortes presupuestarios y el veto presidencial a la actualización de los fondos universitarios frente a la inflación generaron un cuadro de crisis en las universidades públicas, afectando salarios, recursos básicos y accesibilidad. Esta política erosiona uno de los pilares de movilidad social ascendente en Argentina, donde el sistema universitario ha jugado históricamente un papel central en la democratización del conocimiento y en la formación de profesionales para múltiples sectores de la economía (CIN, 2025). La contracción de los recursos no sólo amenaza la calidad académica, sino que también compromete la capacidad de las universidades para sostener actividades de investigación y extensión, íntimamente vinculadas a las necesidades territoriales.
El impacto de estas decisiones trasciende el plano académico. La ciencia y la educación superior no constituyen meros gastos, sino inversiones estratégicas con retornos multiplicadores en innovación, productividad y cohesión social. La evidencia internacional muestra que cada punto adicional de inversión en investigación y desarrollo se traduce en mejoras significativas de competitividad y bienestar a mediano plazo. En el caso argentino, la concentración geográfica del gasto en I+D —más del 80% en cuatro jurisdicciones— refuerza además las desigualdades territoriales, debilitando la capacidad de las provincias periféricas para impulsar sus propias agendas de desarrollo (Argendata, 2025). Si no se corrige este rumbo, el país corre el riesgo de quedar relegado a la periferia del sistema global de conocimiento, dependiendo de tecnologías importadas y limitando su soberanía para definir estrategias de desarrollo sostenible (por ejemplos).
Educación superior, ciencia y políticas de Estado
La educación superior argentina ha sido históricamente un motor de movilidad social y de construcción de capacidades profesionales distribuidas en todo el territorio. Desde la expansión universitaria de mediados del siglo XX, las universidades nacionales han conformado un entramado institucional que no sólo produce graduados, sino que también impulsa investigación aplicada y extensión en estrecho vínculo con las comunidades locales. Este entramado se vuelve especialmente relevante en el interior del país, donde las universidades constituyen, en muchos casos, la principal institución de producción de conocimiento y de dinamización social, económica y cultural (CIN, 2025). Su debilitamiento compromete no sólo la formación de profesionales, sino también la posibilidad de que regiones enteras cuenten con diagnósticos, innovación y propuestas adaptadas a sus particularidades.
La ciencia y la tecnología, por su parte, han sido un pilar silencioso pero fundamental del desarrollo argentino. La consolidación del CONICET desde 1958, el rol del INTA en la transformación agropecuaria, la trayectoria de INVAP en tecnología nuclear y satelital, y los aportes del sistema científico durante la pandemia de COVID-19 son hitos que muestran la capacidad del país de generar conocimiento de frontera con impacto local y global (Debat, 2025). Sin embargo, la inversión actual en I+D, inferior al 0,3% del PIB, resulta insuficiente para sostener estos logros frente a un escenario global donde los países líderes invierten más del 2% (Argendata, 2025). La brecha no es meramente presupuestaria: define la capacidad de un país para decidir soberanamente su estrategia de desarrollo, reducir la dependencia tecnológica y sostener ventajas competitivas en sectores dinámicos.
En el interior argentino, la presencia de universidades y centros de investigación constituye un factor diferencial para enfrentar problemáticas estructurales. Instituciones como las universidades nacionales del Noroeste, del Sur o de La Pampa han sido actores clave en la diversificación productiva, en la formación de profesionales para cadenas agroalimentarias y energéticas, y en la transferencia de tecnologías apropiadas a los territorios. Cuando el financiamiento se restringe, el impacto negativo se amplifica en estas regiones: se frena la posibilidad de generar alternativas económicas locales, se limita la innovación en pequeñas y medianas empresas y se interrumpen trayectorias educativas que representan la primera generación universitaria en muchas familias. Así, el ajuste en ciencia y educación no sólo compromete la equidad social, sino también la equidad territorial.
La evidencia internacional demuestra que los países que sostuvieron políticas de Estado en ciencia y educación, más allá de alternancias políticas, lograron consolidar sendas de desarrollo de largo plazo. En América Latina, el contraste entre naciones que invirtieron de manera consistente en conocimiento y aquellas que lo hicieron de forma errática es evidente en indicadores de productividad, innovación y bienestar. Argentina cuenta con una tradición científica reconocida y con capital humano altamente calificado, pero su principal déficit ha sido la discontinuidad. Cada ciclo de ajuste o de expansión presupuestaria ha implicado avances y retrocesos que fragmentan proyectos, desalientan vocaciones y erosionan la confianza de la sociedad en el valor de la ciencia (Fundar, 2025). La creación de consensos básicos —como el financiamiento progresivo en educación y en I+D fijado por ley— debería ser un punto de partida para evitar que la coyuntura erosione el futuro.
Construir políticas de Estado en educación superior y ciencia implica reconocer que los resultados no se miden en un año fiscal, sino en décadas. Los proyectos estratégicos en biotecnología, energía nuclear, inteligencia artificial o adaptación al cambio climático requieren continuidad y previsibilidad. De igual modo, la formación de un investigador o de un docente universitario supone entre diez y quince años de inversión acumulada. Interrumpir estos procesos por decisiones presupuestarias coyunturales genera pérdidas que luego son muy costosas —y en ocasiones imposibles— de revertir. Sostener acuerdos básicos en torno a la educación y la ciencia no significa congelar modelos, sino garantizar reglas estables que permitan planificar, innovar y corregir sin destruir capacidades previamente construidas.
Ante el posible péndulo, pensemos y salgamos en diagonal
Superar las encrucijadas actuales requiere trascender la lógica binaria entre ajuste perpetuo y expansión desordenada. La experiencia histórica muestra que ninguno de los extremos asegura un sendero sostenible: el primero conduce a la parálisis productiva y a la fuga de talentos, mientras que el segundo genera ciclos de endeudamiento e inestabilidad. La salida pasa por diseñar un camino intermedio, que combine disciplina fiscal con una estrategia clara de inversión en conocimiento, educación y ciencia como bienes públicos esenciales para el desarrollo. Se trata de priorizar selectivamente, con foco en aquellas áreas que multiplican su retorno económico, social y ambiental.
En ese sentido, es indispensable consolidar un pacto básico sobre el financiamiento de la educación superior y la investigación científica, que otorgue previsibilidad más allá de las alternancias políticas. Blindar un piso de inversión estable —similar al 6% del PIB en educación y al 1% en ciencia y tecnología— no significa rigidez presupuestaria, sino una apuesta al capital humano y a la innovación como motores de productividad y competitividad. Estos consensos deberían ser tratados como "cláusulas de desarrollo" de largo plazo, de la misma jerarquía que las reglas fiscales.
Asimismo, la construcción de un modelo de país basado en el conocimiento exige políticas que integren la dimensión territorial. No alcanza con sostener polos científicos en grandes centros urbanos: el futuro de Argentina también se juega en la capacidad de las universidades y centros de investigación del interior para nutrir procesos productivos locales, diversificar economías regionales y formar profesionales que arraiguen en sus territorios. Una política inteligente de federalización de la ciencia y la educación puede transformar desigualdades históricas en oportunidades de innovación y desarrollo endógeno.
La agenda propositiva también debe incorporar la articulación público-privada. Lejos de una oposición irreconciliable, la clave es potenciar las sinergias: empresas que invierten en innovación, universidades que aportan capital humano calificado y Estado que asegura reglas estables y financiamiento estratégico. Los países que lograron escalar en la economía del conocimiento no lo hicieron dejando librada la ciencia al mercado, ni encerrándola en el Estado, sino generando plataformas mixtas de cooperación, con incentivos adecuados y horizontes de largo plazo.
Pensar el futuro argentino exige anticipación. La transición energética, la biotecnología, la inteligencia artificial, la economía circular y la adaptación al cambio climático son vectores estratégicos en los que la inversión de hoy definirá la competitividad de mañana. Si Argentina consigue sostener políticas de Estado en estas áreas, podrá construir una posición sólida y autónoma en el escenario global. Si no lo hace, quedará reducida a proveedora de recursos naturales, dependiente de tecnologías externas y con crecientes desigualdades internas.
La salida, en definitiva, no es ajustar sin rumbo ni gastar sin control. Es construir un proyecto de país que haga del conocimiento una política de Estado, con estabilidad fiscal y visión estratégica. Un camino en diagonal a los extremos, capaz de articular disciplina y desarrollo, equidad y competitividad, presente y futuro. Esa es la apuesta que puede reconciliar a la sociedad con sus instituciones y abrir una senda de progreso sostenible, federal y soberano.
Romper capacidades sin sentido constituye una de las formas más costosas y menos inteligentes de gestionar un país. Cada laboratorio desmantelado, cada universidad desfinanciada, cada investigador expulsado del sistema representa años de inversión social que se pierden en cuestión de meses. A diferencia de la infraestructura física, que puede reponerse con recursos materiales, el capital humano y la confianza institucional requieren décadas para consolidarse y apenas instantes para quebrarse. El conocimiento no es un gasto prescindible, sino un activo estratégico que, una vez destruido, difícilmente se recupera en la misma magnitud o calidad. La verdadera austeridad no consiste en recortar indiscriminadamente, sino en cuidar con inteligencia las capacidades que ya existen, porque son ellas las que sostendrán cualquier proyecto serio de desarrollo en el futuro.
(*) Emprendedor y productor agro | Asesor y consultor | Formador | Docente, investigador y extensionista |